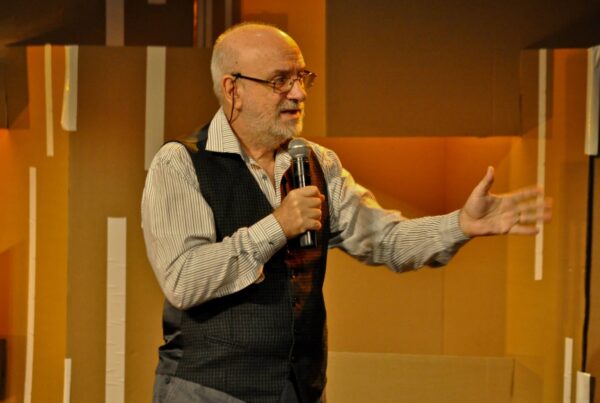Diferentes posturas y debates a su alrededor. Nuevos interrogantes
El trabajo analiza de forma interpretativa, algunas posturas conceptuales, debates y las disputas de sentidos que suscita la Ley N° 27.535 (2019) “Derecho a recibir educación sobre Folklore”. Se asume que más allá de la Ley propiamente abordada, los debates relacionados entorno al Folklore como disciplina y campo de estudio (enseñanza/aprendizaje institucional), poseen larga trayectoria, siendo bastante previos a dicha normativa. En ésta ocasión nos acotamos a las reflexiones y puntos de vistas aportados por lxs[1] entrevistadxs correspondientes a la muestra seleccionada, realizando una interpretación sobre lo consultado en relación al campo disciplinar de los estudios del Folklore, y su vinculación con el campo educativo institucional, siempre enfocándonos en el proceso que se inicia luego de la sanción de la Ley con el propósito de ser reglamentada.Dicha normativa propone la enseñanza del Folklore en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada; nacional, provincial y municipal de todo el país. A partir de su sanción, y especialmente con posterioridad, se reavivaron algunos debates de larga tradición y se incorporaron nuevos interrogantes en torno a las posibles formas de su implementación, y a cómo se entiende el Folklore para su enseñanza hoy. En lo específico, ésta propuesta indaga sobre estos debates y los diferentes sentidos que se postulan en cuanto a la forma de concebir el Folklore en su enseñanza, la circunscripción del mismo al ámbito artístico o su transversalidad en la currícula.
Se advierten como alcances o aportes significativos, que estos debates y puntos de vista pueden incorporar nuevos interrogantes respecto de las formas en las cuales se reflexiona críticamente sobre las problemáticas folklóricas contemporáneas, dentro del ámbito académico, y cómo se las aborda dentro del ámbito educativo actual en los procesos de enseñanza/aprendizaje. Algunos de los interrogantes son: ¿Por qué se establecen jerarquías entre lo que se considera popular y lo que se considera arte?, ¿Cuáles son aquellas experiencias folklóricas marginadas dentro del campo educativo?, ¿Existe una identidad pura o auténtica?, ¿Cómo entendemos las tradiciones, de qué tradiciones hablamos?, ¿Por qué nuestro ser nacional ha sido identificado con el guacho bonaerense? , ¿Hay prácticas o representaciones que han sido transmitidas como validas y únicas, dejando por fuera otras?, ¿Pueden entenderse las prácticas folklóricas solo por su origen, o también por el tipo de práctica que representa?, ¿Hay detrás de los imaginarios culturales e identitarios configuraciones de sentidos, disputas de intereses?, ¿Es posible que surjan nuevos fenómenos folklóricos?, ¿Es posible pensar lo folklórico cómo dinámico?
Se establece un uso de los aportes de diferentes fuentes bibliográficas, tamizadas a partir de la voz de lxs entrevistadxs, generando un cruce que ofreció formas para pensar los sentidos de las prácticas socioculturales dentro de los ámbitos educativos formales y no formales. La muestra se encuentra circunscripta en algunos referentes de las tres instituciones seleccionadas: Universidad Nacional de las Artes (UNA Folklore), Academia Nacional de Folklore (ANF), y el Instituto de Arte Folclórico (IDAF).
Con el presente trabajo se pretendió indagar sobre la presencia de diferentes concepciones en cuanto a las formas de entender, abordar y enseñar el Folklore actualmente. Y las posibilidades de incorporarlo como contenido obligatorio dentro del sistema educativo público y formal, lo que implica una democratización de la enseñanza de las expresiones folklóricas ya que se convierte en un derecho. Y una profesionalización de la tarea docente. También nos propusimos la reflexión acerca de algunas nociones o fundamentos construidos históricamente, que se han vuelto estereotipos sobre el Folklore y son transmitidos dentro del ámbito académico y educativo. Objetivo del cual se infiere la necesidad de revisar éstas categorías heredadas de la colonialidad, que dentro del campo educativo del Folklore han sido homogeneizantes y naturalizadas. Las mismas las enmarcamos dentro de la perspectiva teórica clásica del Folklore, donde encontramos las siguientes conceptualizaciones a ser repensadas: tradición; ser nacional; identidad nacional homogénea o unificada; ruralidad/urbanidad; popular/culto.
Como posibles conclusiones del trabajo de tesina se deduce que la transmisión de éstos saberes a nivel institucional se ha llevado adelante desde prácticas pedagógicas de repetición acrítica de teorías previas, basadas en la copia y en la persistencia de la enseñanza del Folklore como el pasado, o la búsqueda de un supuesto legado portador de pureza, autenticidad o esencial. Lo que ha producido un empobrecimiento de la tarea educativa institucional del Folklore, provocando así mismo un aislamiento de la disciplina dentro del mundo académico.
Tomamos como referencia legal la Ley Nacional de Educación, bajo la cual deben ajustarse el resto de normativas, de la cual se desprende que la tarea educativa debe ser respetuosa de la diversidad cultural, de la pluralidad de identidades. A partir de aquí algunos de aportes de las unidades de análisis, plantearon la posibilidad de entender la existencia de “folklores”, en lugar de un folklore nacional, ya que nuestra historia se encuentra constituida por un proceso de hibridación compulsivo. Por lo tanto el compromiso sería llevar adelanta una práctica pedagógica que ponga en valor aquellas representaciones indentitarias que han sido excluidas o invisibilizadas, donde la intención esté puesta en fortalecer los lazos sociales, de pertenencia, y la soberanía cultural. Realizando un abordaje de las prácticas educativas desde la interculturalidad, con el propósito de una inclusión simbólica y cultural. Por otro lado también se entiende que dentro del ámbito académico del Folklore hace falta una revisión de las construcciones teóricas representativas de la otredad.
Desde éste abordaje sostenemos que desde la perspectiva que llamamos “emergente” podemos pensarnos, resignificando y contexualizando al presente las teorías clásicas del Folklore para su enseñanza, como plantea Ticio Escobar: “hacer un ejercicio crítico, poniendo en cuestión una serie de categorías teóricas que han impregnado institucionalmente su uso conceptual; hacer un intento por movernos por fuera de ellas, para poder analizarlas y cuestionarlas”. Que nos brinde herramientas para interpretarnos desde miradas propias, y repensar en un sentido más amplio, las consecuencias de los procesos de colonización. Otra de las conclusiones a las que se arriba luego de la realización del trabajo de campo y su análisis, es que la Ley 27.535 debería implementarse en primer lugar dentro de la formación de formadores, o como capacitación docente, para que lxs docentes cuenten con esa perspectiva, más integral, crítica, e inclusiva de la diversidad; para luego ser transmitida en los distintos niveles educativos. Dentro de la formación docente sería posible hacer del estudio de lo folklórico algo que trascienda lo artístico, poderlo entender como un fenómeno constituyente de nuestra realidad, portador de un poder simbólico, político, de pertenecía y colectividad. Para poder alejarnos de aquellos imaginarios excluyentes y discriminadores, que han reproducido las relaciones de dominación cultural.
Referencias
| ↑1 | Utilización: “X” en reemplazo de las vocales de los sustantivos, adjetivos y pronombres que tienen en nuestra lengua una marca explícita de género, a fin de evitar denominaciones genéricas asociados solo a lo masculino. |
|---|